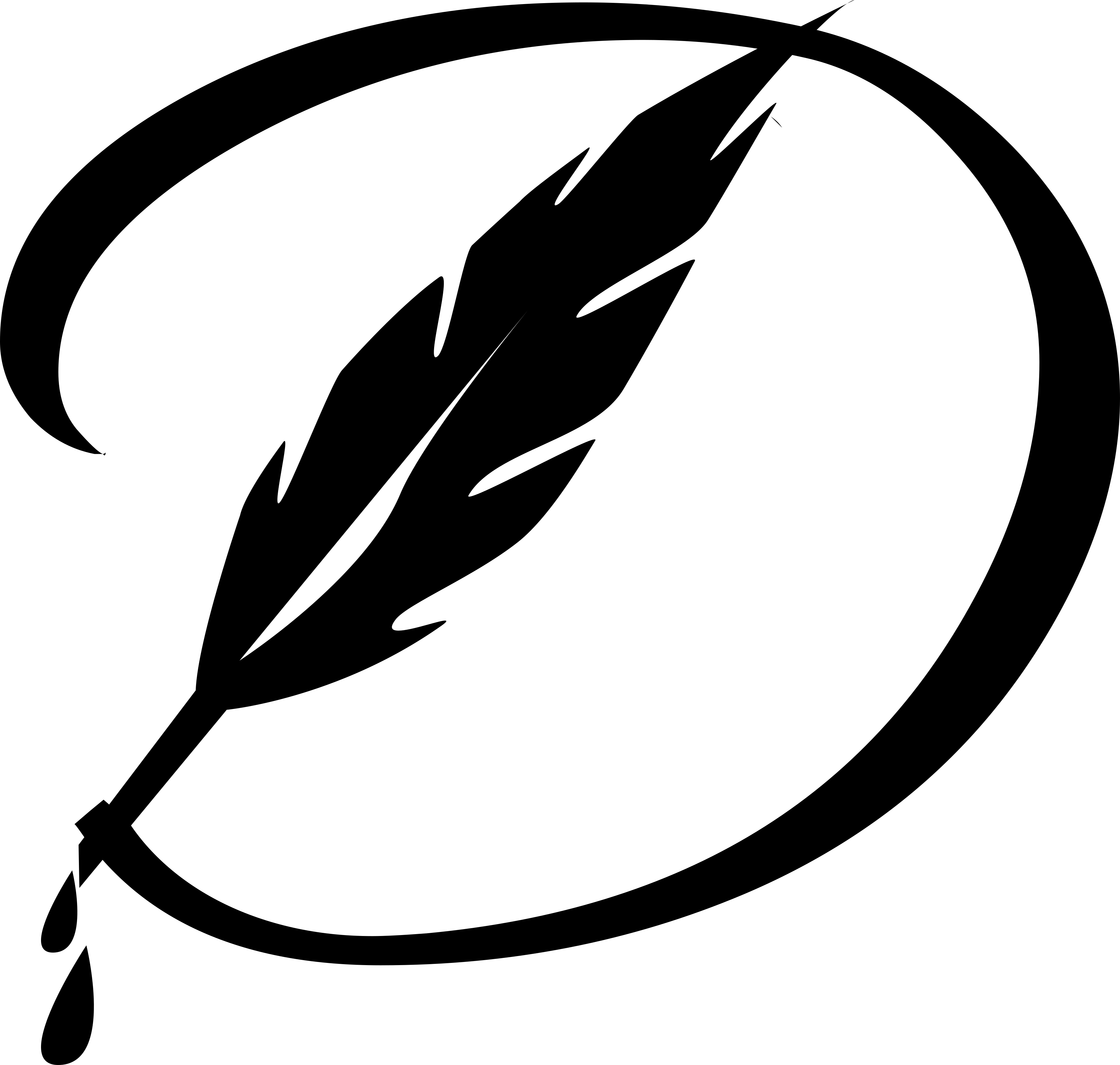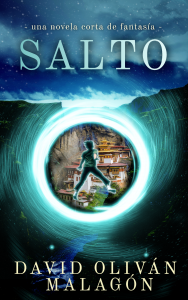El taller del Zar Azul
La ciudad de Nemenlute era, como sus habitantes, de naturaleza dual. La más maravillosa del continente y la más desdichada. La que tenía los jardines más bellos y cuidados pero también la que cubría el cielo de un humo negruzco y espeso que oscurecía el sol. La ciudad de la luz, las invenciones y la magia, pero también aquella que contaba con más casuchas, barrios destartalados y desechos en las calles. Claros y oscuros, maravillosos y terribles, llenos de esperanza y con miedo al futuro. Así eran las gentes que recorrían las calles adoquinadas, que montaban los discos mecánicos que seguían las líneas mágicas trazadas a dos pisos del suelo, transportando gente y mercancías como enormes pétalos flotantes.
La plaza Swamos aglutinaba decenas de edificios enteramente dedicados al pasatiempo de la burocracia, ralentizando cualquier avance tecnológico, patente o gestión que los genios o locos, a veces genios y locos, de la avenida Fliriatgim consiguieran inventar. El bazar de Tifopt era donde los habitantes de la ciudad iban a buscar cualquier cosa que les apeteciera o se les pudiera ocurrir.
La mayor parte de los días que a Sam le tocaba trabajar empezaban con un paseo hasta ese mismo bazar, con una lista de compra escrita en la impecable caligrafía del Zar Azul, y una expresión de sorpresa en su rostro según iba adquiriendo los objetos requeridos. Aquel día, no obstante, no podía evitar torcer el gesto. Iba con retraso. Mucho retraso. Hacía, por lo menos, una hora que tendría que haber llegado al taller. Y el culpable del retraso no era otro que el mismísimo Zar Azul, que aquel día había debido de pensar que era una buena idea hacer aparecer la lista de la compra medio insertada en la puerta del dormitorio de Sam, que se había pasado un buen rato rascando la madera con un cincel hasta que había conseguido sacar el papel. Un verdadero incordio.
Y total, ¿para qué? Una pizca de crema de tartar, tres gramos y medio de alumbre, un pellizco de sulfuro de bario, tres tarros de éter etílico y una calabaza. Una. Calabaza. El Zar Azul se había superado. No era tan simple como pudiera parecer, ya que la dichosa calabaza tenía que tener al menos dos palmos de ancho y no ser redonda, sino asimétrica, además de tener un mínimo de tres arañazos pero no más de siete, según las instrucciones escritas en el apretado estilo que su jefe usaba para las anotaciones.
El primer mercader del bazar de Tifopt al que había preguntado le había pedido que esperase un momento, había llamado a los mercaderes de los puestos cercanos y, una vez estos se habían acercado al puesto y escuchado los extraños requerimientos, se habían reído a gusto durante unos buenos cinco minutos. Ahí, todos juntos. Y ella delante con la lista de la compra en la mano.
Por lo menos, con las risas, todo el mundo del bazar se había enterado rápido y, tras la vergüenza inicial, no había sido difícil comprar todo. Tras comprobar la lista de nuevo, Sam se dirigió al disco más cercano, esperó un par de minutos hasta que hubo suficiente gente, y luego disfrutó del agradable trayecto hasta la avenida Fliriatgim que, por suerte, no cruzaba ninguno de los distritos industriales. Los días sin viento, como aquel, era fácil disfrutar del cielo, el aire en la cara y las maravillosas vistas que permitían contemplar la ciudad como si fuera un pájaro.
Sam había estudiado mapas de la misma como parte de su formación, pero era imposible que un trozo de papel le hiciera justicia.
Había algo orgánico, casi hipnótico, en ver las calles, avenidas y callejones desde el aire. Como muchos de los aparatos que salían del taller del Zar Azul, había trozos perfectamente trazados, cuyas líneas parecían haber sido dibujadas sobre la piel de la tierra con la ayuda de una enorme escuadra, deliciosamente paralelas, como si cada cruce en el que se entrelazaban fuera una oda al reconfortante contorno de un ángulo recto.
Pero la armonía, al igual que ocurría con las invenciones de su jefe, desaparecía por completo en otras zonas de la ciudad, que le hacían pensar que el caos había sido inventado, como muchas otras cosas, allí mismo, en la ciudad de Nemenlute.
Desde el aire era imposible no reconocer los talleres y laboratorios de la avenida Fliriatgim. El gobernador de la ciudad había decretado, hacía ya varios años, que por cada diez talleres había de construirse un puesto de emergencias y estas estructuras se alzaban como cuidadores, o guardianes, de los más destartalados edificios donde los experimentos se llevaban a cabo. Eran torres con varios pisos de altura, reflejando el sol en sus numerosas placas metálicas y cristales, y coronadas por la reconocible forma esférica de los depósitos de agua y otras sustancias neutralizantes usadas cuando algún fuego, rayo u otro efecto mágico se descontrolaba.
Cuando el disco aterrizó, Sam cogió aire y lo soltó, tras lo cual echó a caminar en dirección al taller. El resto de la mañana, lo poco que quedaba, transcurrió sin más contratiempos. El Zar recogió la compra y desapareció en la sala principal del taller, mientras que Sam se sentó en su escritorio, donde trabajó varias horas. Cuando llegó el momento de comer, sacó su comida de la caja conservadora que había en una esquina de la habitación y se peleó con los trozos de hielo que se habían formado por encima, maldiciendo entre dientes el día en que su jefe decidió instalar el dichoso aparato. Y ella, como una tonta, seguía usándolo. Qué sinsentido.
Apenas había terminado de comer cuando, de repente, hubo un enorme estruendo, como si alguien hubiera golpeado el edificio con un martillo gigante.
Sam no estaba segura de si era una señal maravillosa o el presagio de un desastre, pero sí sabía que no iba a poder evitar asomar la cabeza por el ventanuco que separaba la oficina, donde pasaba las horas aburrida, trasladando datos y números de un libro de contabilidad a otro, de la mágica tierra que era el taller del Zar Azul.
Lo hizo con cuidado. No era cuestión de salir chamuscada si el terrible sonido que había oído era indicativo de que algo había salido mal.
El experimento final. Meses de preparación. Para Sam habían sido días intensos, excitantes, a pesar de que su trabajo diario no había cambiado mucho. Números en este libro, números en el otro libro. Entradas en las tres libretas de materiales y numerosas anotaciones de deudas, donaciones y, en fin, todo aquello que tenía que ver con financiar un proyecto de la magnitud del experimento final.
Se asomó lentamente, con cautela. Al otro lado la recibió un olor a quemado que a punto estuvo de hacer que saliera disparada a tocar el enorme gong metálico de la oficina que servía para llamar a los de emergencias. Eran el único taller en la zona que tenía su propio gong dentro de las instalaciones, en vez de tener que usar los que estaban dispuestos en la vía pública. Pero se contuvo. Tosió un par de veces y agitó su mano intentando apartar la vaharada de humo que hizo que le escocieran los ojos. El Zar Azul no estaba por ninguna parte. O, al menos, Sam no lo vió.
En el centro de la sala reposaba el Aparato. Con mayúscula. Sam aún no había compuesto un nombre adecuado y referirse a él con el complejo número identificativo que usaba en los libros de cuentas era realmente tedioso. Se asemejaba a una tetera puesta al revés, quizás más alargada que rechonocha. En la parte superior destacaban tres boquillas de las cuales brotaba vapor a bocanadas, como si un gigante respirase desde el corazón de la máquina. A los pies del Aparato, varios círculos concéntricos de runas y símbolos, conectados a través de finas hebras metálicas, frágiles y delgadas como tela de araña, se iluminaban con pulsaciones cada vez más rápidas.
Por todas partes había fragmentos anaranjados de la dichosa calabaza. Las pepitas estaban desperdigadas por todo el suelo, formando líneas y curvas aparentemente aleatorias, como si de un desierto de escombros se tratara. Al menos una docena de ellas habían salido despedidas con la fuerza suficiente como para clavarse en el yeso de la pared, débil y maleable tras numerosas reparaciones. La carne misma de la calabaza parecía haber sido chamuscada, licuada y vuelta a reformar.
Lo inquietante era que no todos los trozos parecían haber sido afectados por igual.
Mientras que el trozo que estaba un metro más allá estaba completamente desecado, con los bordes aún refulgiendo con el rojo de las altas temperaturas, el trozo más cercano a este parecía retener aún toda su humedad, aunque las aristas y puntas de uno de sus extremos mostraban una solidez que parecía indicar que estaban congeladas.
A pesar de todo, el aparato seguía traqueteando, emitiendo vapor suavemente, aunque cada vez en menor volumen. Había un zumbido amenazante en el aire, una tensión casi desconocida en aquel taller en el que un fallo catastrófico en un experimento era, simplemente, una excelente ocasión para mejorar la idea original. Finalmente, con una última bocanada de vapor, la máquina dejó de zumbar y reposó, ronroneando como una bestia dormida, en mitad de la sala.
Sam se preguntó de nuevo si aquello quería decir que el desastre era inminente o, si por el contrario, se trataría de algo maravilloso. La sonrisa que encontró en el rostro del Zar Azul cuando lo vio aparecer desde detrás del aparato despejó sus dudas.
Gracias por leer el relato, espero que te haya gustado. Es texto curioso en cuanto a su origen. Empezó como un ejercicio de escritura, un par de simples párrafos que hice mientras estudiaba un libro de la Gotham Writers’ Workshop. Tras varios meses olvidados, un día los releí y sentí un impulso inescapable de terminar de escribir la historia.